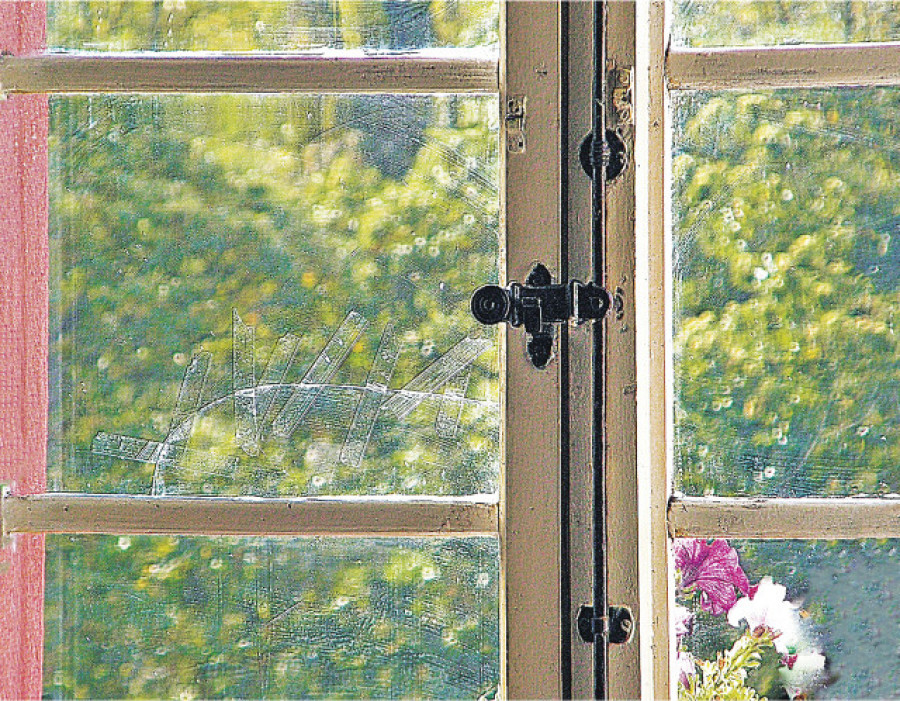
¡Qué horror, siempre tengo que mentar los años! ¿Estaré obsesionada con ellos? ¡Noooo, qué va! Es que ya voy teniendo unos cuantos, por eso los mento, para presumir de ellos y la montaña rusa de gustos y disgustos que me han ido proporcionando. A ver –que todo hay que decirlo—, bastantes sí tengo, pero los llevo con relativa… ¿elegancia?..., ¿resignación?..., ¿dignidad?..., ¿cachondeo?... Elijan la respuesta que más les guste –yo eligiría cachondeo, qué le quieren—, pero lo cierto es que, servidora de ustedes, a más años, más va disfrutando de lo poco o mucho que haga. Ahora mismo, verbigracia, me estoy tomando un Alma Atlántica (albariño) ¡del tiempo! –un pecadillo un poquito mortal…—, acompañado de una porción de bizcocho de yogur de Mercadona, ¡que me están sabiendo a gloria bendita ambos los dos! ¿A que es estupendo disfrutar de las cosas de la vida a las que puedes acceder? Porque si aspiras a las que no puedes acceder, pasas toda tu vida gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, y no es cuestión de eso. No, no , no. Los momentos de felicidad se disfrutan de muchas maneras, no todas necesariamente carísimas o inaccesibles.
Me estoy dando cuenta –porque años tengo, pero aún conservo medianamente el sentidiño— de que ya me estoy enrollando con lo que no me tenía que enrollar, porque no era lo que les quería contar –¡dios mío, me estoy convirtiendo en una poetisa de lo más penoso!—. En fin…
Hace ya algunos años, conocí a un muchacho en mis paseos cánido-playero-invernales con Fara, mi Golden retriever más buena que el bizcocho de yogur de Mercadona –por cierto, que han sido dos porciones generosas, no una— con Alma Atlántica. El muchacho y yo coincidimos una mañana en las primeras escaleras de la Playa del Orzán; él bajaba y yo subía. Al ser invierno, todavía estaba oscuro –yo madrugaba mucho, pobriña de mí—. La primera vez que nos cruzamos, mantuvimos las distancias; él pegado a la barandilla, yo pegada al muro. A Kira, su labradora, se le erizó el lomo como si hubiese visto una serpiente de cascabel. A mí también se me erizó un poco el lomo –Fara tan pancha—, porque el muchacho tenía pinta de mendigo neoyorquino de película –ropa flojocha, gorro de lana…—. No obstante las apariencias, nos sonreímos con educación y cada uno siguió su camino.
Al día siguiente, nos volvimos a cruzar. A Kira se le volvió a erizar el lomo y yo le pregunté al muchacho: “No nos morderá, ¿verdad?”. Y el muchacho me respondió sonriente: “Sorry, I don’t speak Spanish”. Total, que nos hicimos amiguísimos y, en adelante, quedamos todos los días. Alex, –que así se llama la criatura— es inglés y estaba de año sabático, porque acababa de finalizar sus estudios de Geografía en Aberdeen (Escocia), y ya saben que los ingleses y los granbritánicos en general, se toman un añito sabático cuando finalizan sus estudios universitarios; bueno, pues él se tomó dos. ¿Que cómo acabó en A Coruña? Pues porque un amigo escocés –Magnus—, le había dicho que aquí se hacía surf. Y aquí acabaron los dos.
Ni que decir tiene que a la semana siguiente Alex ya estaba oficialmente adoptado en mi casa. Al principio me decían que si estaba loca, que cómo metía en casa a gente que no conocía. Pero yo ya sabía que Alex era un pocholiño. ¿Cómo puede ser mala una persona que se molesta en traerse a su perra desde el Reino Unido con toda la lata burocrática que implica? Pues eso, que acabó siendo el tercer hijo de la familia
Al final resultó que Alex era de rancio abolengo –como el unto del caldo; rancio, quiero decir—. Sus padres vivían en Indonesia –por eso de las colonias, ya saben— y tenían casa en Yakarta… ¡y en Bali! La de Bali se veía perfectamente en el Google Maps. Un caserón con un piscinón rodeado de cabañitas monísimas para invitados. Ah, y pista de tenis, por supuesto. En aquella casa había chófer, cocinera, doncella y no sé cuánto servicio más. A ver, que cobraban una miseria en libras esterlinas, por eso se podían permitir contratar a medio Yakarta. Una vez que vino su mamá de visita –y durmió en un colchón en el suelo en casa de Alex sin ningún problema—, le compró a un ahijado suyo –hijo de la doncella— una equipación del Depor. Según ella, costaba más la equipación del Dépor que el sueldo de la madre.
En otra ocasión vinieron el papá y la mamá, de paso que iban a pasar unos días en Mónaco y antes de ir a Londres, donde al papá lo iban a nombrar Caballero de la Orden del Imperio Británico. Ahí es nada. ¡Pues durmieron en mi casa! –como lo leen—, ¡y en la misma cama que dormía Fara la siesta. Ya ven cómo son de campechanos estos lords ingleses; como los royals españoles, igualito.
Mamá Elsa volvió a España varias veces más. Se pasaba la vida volando entre Indonesia –donde vivía—, Londres –donde estudiaba su hija pequeña, Sara—, A Coruña –donde vivía Alex— y no sé qué otra ciudad universitaria del oriente granbritánico en donde estudiaba el otro hijo, Gabriel. Las Navidades las pasaban todos juntos en un lugar acordado. Ese año había sido en la India. Qué le quieren, les quedaría más a mano a todos. Yo qué sé.
Pues nada, que en esta visita, le organizamos a Elsa una excursión por la Galicia interior. Fuimos hasta el Cebreiro –nevaba— y después organizamos un humeante cocido en Triacastela. El establecimiento en el que íbamos a comer no abría los domingos y sólo nos iba a atender a nosotros –por la relación de amistad y tal y cual. Para que no trabajasen el domingo por tan poco dinero y les saliese el asunto algo más rentable, decidimos convocar a toda la familia que vivía relativamente cerca y yo convoqué también a mi amigo Michael para que me ayudase en la traducción, porque Elsa hablaba como un loro y había mucho que traducir. Al final nos juntaríamos unas… treinta y cinco personas.
La calle en la que estaba el restaurante –donde está también la iglesia y un albergue de peregrinos—, estaba vacía. Los coches iban llegando de uno en uno, aparcaban sin problema y de ellos iba saliendo gente. Los que ya estábamos allí recibíamos a los recién llegados con besos y abrazos en medio de la calzada. Elsa, que contemplaba la escena divertida, me soltó en medio de una carcajada: “Esto parece una reunión de la mafia”. Pues tal cual, eso parecía: una reunión de la mafia.
Entramos al comedor y le contamos a Elsa que el camarero era el cura del pueblo. Lo habían destinado allí hacía ya muchos años y, desde entonces, se alojaba en la pensión de los dueños del restaurante. Lógicamente, acabó siendo uno más de la familia y los ayudaba siempre que les hacía falta. A Elsa todos estos chismes le divertían muchísimo. Pidió ver la cocina y allá se fue padentro con el cura. Alex empezó a preguntar tímidamente qué era esto y qué era lo otro. “Costilla, rabo, morro…”. “¡¿Morro?! ¡Qué asco! ¡A mí de eso no me pongáis!”. “No, no, tranquilo, que no te ponemos”. En cuanto se fue al baño, allá que le fue pal plato. Se lo comió sin rechistar. Cuando se lo contamos, casi echa las tripas.
Ya a los postres, Elsa –quién sabe si animada por el vino—, se subió a la silla y pidió atención golpeando su vaso con el tenedor. Michael se puso a su lado para hacer la traducción simultánea. Se hizo el silencio y Elsa empezó a hablar: “Queridos amigos, no sabéis cómo os agradezco esta divertida velada con la que me habéis obsequiado. Y una cosa os puedo asegurar: nunca lo he pasado tan bien… ¡ni he comido tanto!”.
Y por si alguien se lo pregunta… Sí, sobrevivió al atracón.


